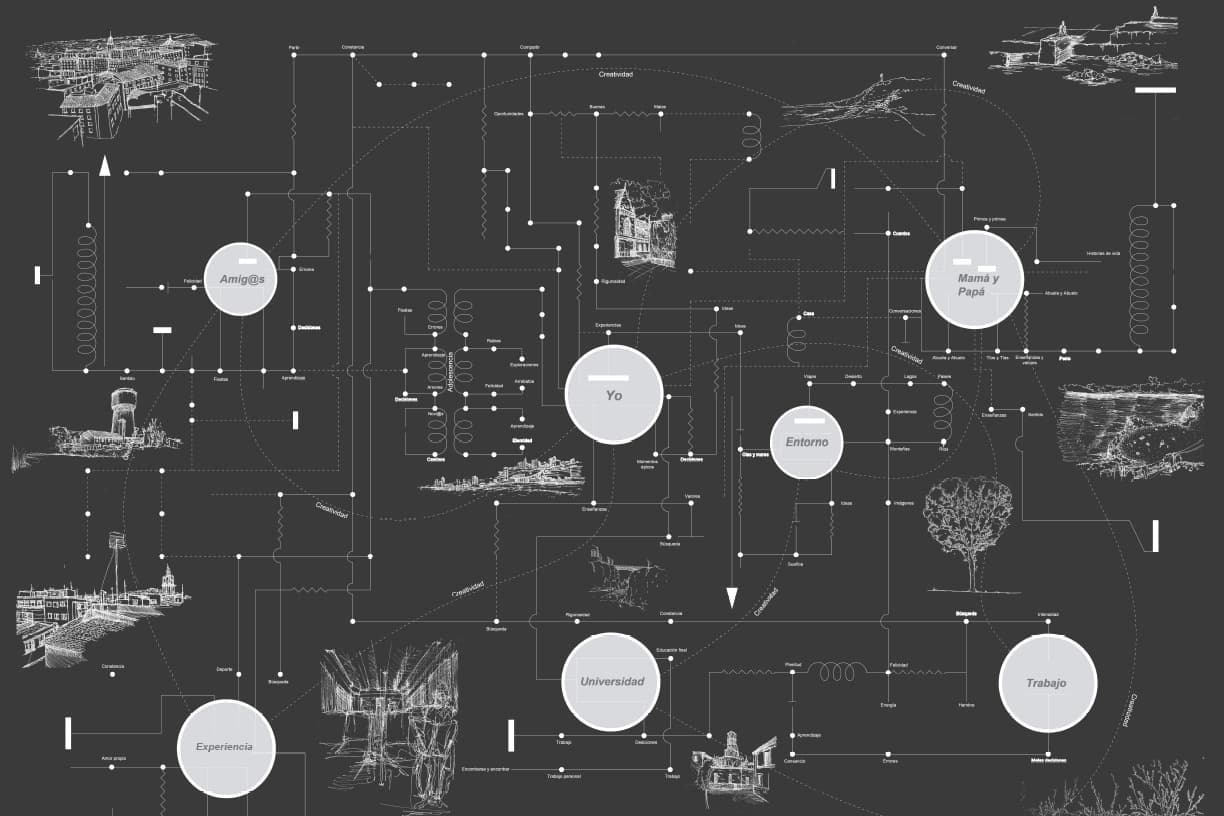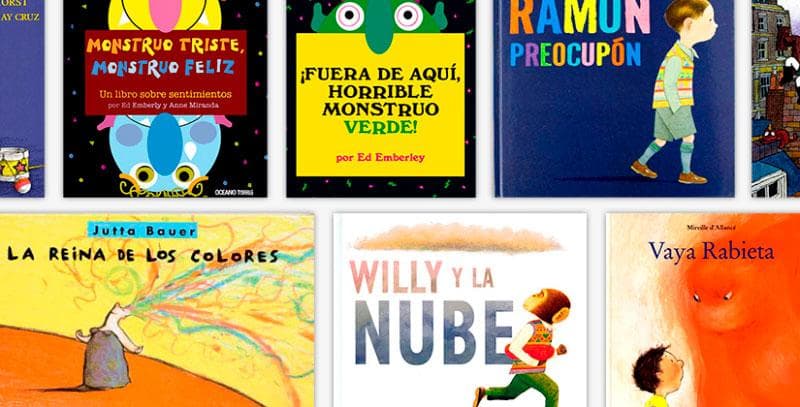Artículos
Recomendaciones a un marciano (de parte de dos niñas y un niño de la Tierra)

En este artículo
Nuestra colaboradora María José Ferrada revisa dos libros que, desde diferentes lugares, celebran la mirada infantil. También conversó con tres niños, de distintos países, sobre sus miedos, sus sueños y sobre las cosas que conviene tener en cuenta si se quiere tener una buena vida en este planeta.
Hace bien hablar de vez en cuando, seriamente, con un niño o una niña que, con palabras simples, nos recuerde cómo funciona el mundo. Tal vez se trate de un asunto de lenguaje: pocas palabras que intentan usarse de la manera más precisa posible. O simplemente la capacidad natural de mirar con extrañeza ese lugar que se va conociendo de a poco. Como sea, a los ocho, nueve o diez años, la realidad parece mirarse con algo de distancia. Ni mucha ni muy poca: la que da una silla cuando te paras en ellas o la que ofrecen los cercos cuando en lugar de utilizarse para separar la propia casa de la del vecino, se usan de observatorios.
Algunos adultos han escrito sobre la mirada de los niños. Walter Benjamin, en La infancia Berlinesa hacia 1900 habla, entre otras cosas, de la relación curiosa y radical que los niños establecen con los objetos. Lámparas, cortinas y muebles, están al alcance de la mano y se convierten con absoluta naturalidad en compañeros –o ayudantes– en el camino hacia la comprensión.
 En el breve capítulo dedicado a la luna, el niño Benjamin observa la oscuridad y se pregunta cosas que, tal vez por su inmensidad, a medida que crecemos, la mayoría olvidamos: “¿por qué había algo en el mundo, por qué había mundo?”. Un poco más adelante, en el capítulo dedicado a los escondites, a propósito de las cortinas, se refiere a la capacidad mimética: el niño mira la cortina y los contornos de la tela comienzan a volverse borrosos. Ya no sabe dónde termina él y donde comienza el mundo. En palabras de ese mismo niño, ya convertido en filósofo: “el niño detrás de la cortina se convierte él mismo en blancura flameante, en fantasma”. Y es que ser niño, parece decirnos Benjamin es, sobre todo en los primeros años, una experiencia radical.
Otro adulto que confía en esa mirada es el profesor colombiano Javier Naranjo que, a lo largo de años, invitó a niños de primaria a dar significados propios a las palabras. Del material obtenido en lo que él mismo denominó un juego –¿habrá algo más serio que eso para un niño?– fue el libro Casa de las estrellas: el universo contado por los niños. Según explica Naranjo en el prólogo, del material obtenido se hizo una selección en la que se corrigió sólo la ortografía y, en algunos casos, la puntuación. “Respeté la voz de los niños, sus titubeos, dislocación, su secreta arquitectura (…) su voluntad de olvido o profunda memoria. Sinceridad en la intención. Voz que sucede ajena a lo que quiere imponer lo sabido: el mundo gastado, rotulado con el pobre ya conozco todo”. A continuación, algunas definiciones incluidas en este precioso diccionario:
En el breve capítulo dedicado a la luna, el niño Benjamin observa la oscuridad y se pregunta cosas que, tal vez por su inmensidad, a medida que crecemos, la mayoría olvidamos: “¿por qué había algo en el mundo, por qué había mundo?”. Un poco más adelante, en el capítulo dedicado a los escondites, a propósito de las cortinas, se refiere a la capacidad mimética: el niño mira la cortina y los contornos de la tela comienzan a volverse borrosos. Ya no sabe dónde termina él y donde comienza el mundo. En palabras de ese mismo niño, ya convertido en filósofo: “el niño detrás de la cortina se convierte él mismo en blancura flameante, en fantasma”. Y es que ser niño, parece decirnos Benjamin es, sobre todo en los primeros años, una experiencia radical.
Otro adulto que confía en esa mirada es el profesor colombiano Javier Naranjo que, a lo largo de años, invitó a niños de primaria a dar significados propios a las palabras. Del material obtenido en lo que él mismo denominó un juego –¿habrá algo más serio que eso para un niño?– fue el libro Casa de las estrellas: el universo contado por los niños. Según explica Naranjo en el prólogo, del material obtenido se hizo una selección en la que se corrigió sólo la ortografía y, en algunos casos, la puntuación. “Respeté la voz de los niños, sus titubeos, dislocación, su secreta arquitectura (…) su voluntad de olvido o profunda memoria. Sinceridad en la intención. Voz que sucede ajena a lo que quiere imponer lo sabido: el mundo gastado, rotulado con el pobre ya conozco todo”. A continuación, algunas definiciones incluidas en este precioso diccionario:
 Inspirada por estas lecturas de vez en cuando le pido a algún niño o niña que me cuente sobre su vida. Nadie mejor que ellos para explicar, en pocas –y precisas– palabras, cómo funcionan sus respectivos mundos.
Malte tiene diez años y vive en Berlín, Alemania. Dice que lo bueno de ser niño es que puede jugar y no tiene que trabajar ni ayudar demasiado en su casa. Pero no todo es bueno: “los padres siempre te están mirando y si te dan permiso para ver una película, ellos deciden qué película. Además debes ir al colegio”.
Sobre el futuro, piensa que será un poco estresante: debes tener un trabajo, un departamento, conseguir tu propia comida, limpiar. “Lo bueno es que al mismo tiempo, un adulto puede hacer y decidir más cosas”. Si pone las cosas en una balanza prefiere seguir siendo niño.
Sobre el miedo, le teme a algunas cosas pero no sabe exactamente a cuáles.
Si tuviera que explicarle a un niño marciano –con una edad equivalente a sus diez años– qué cosas necesitará para vivir en la Tierra, le diría que lo primero que debe hacer es encontrar un buen amigo. Y también, si fuera posible, un hermano mayor. “No es obligación tenerlo, pero es mejor”. Y una última recomendación: “es importante conocer las reglas, comprender cómo funcionan las cosas aquí”.
Jeimy tiene ocho años y vive en Villa Comuy, La Araucanía, Chile. Dice que lo bueno de ser niña es que puede ir a la escuela. También tener amigos y una familia.
Vivir en Comuy, le gusta porque hay campo y cerros donde buscar mutilla. Los cerros, explica, son lugares “donde empieza la nieve”. La ciudad no le gusta: “muchos edificios”. Ser adulta le parece una buena idea: tendrá hijos y les comprará ropa. Volviendo al presente: le teme a las arañas, porque tienen muchos ojos.
Al preguntarle por el sentido de la vida dice: “¿qué es eso: el sentido de la vida?". Sin esperar la aclaración, agrega: “yo no sé tanto de eso”.
Si tuviera que recomendarle algo a una niña marciana le diría que si la molestan debe tener fuerza y no enojarse. Como es probable que sea verde, dice, le enseñaría los árboles y las plantas: “pensará que se parecen a ella. Porque tienen vida también. El girasol, por ejemplo, gira hacia el sol, por eso le dicen así. “Y hay otra flor amarilla que se cierra en la noche”. Cuando crezca quiere ser presidenta. Y si pudiera tener algún poder querría que en realidad fueran dos: volar y hablar con los animales.
Blanca tiene diez años y vive en Barcelona, España. Le gusta ser niña porque asocia su edad con la energía y la imaginación. Le gustan las matemáticas, dibujar y jugar con sus gatos. Si está triste, ellos se dan cuenta y le hacen compañía, explica. Le teme a la oscuridad y a que le pase algo a sus padres o a sus amigos.
Si pudiera recomendarle algo a la niña marciana sería: “que disfrute y se la pase fenomenal. Que conozca el mar, la montaña; y que pruebe la carne y la paella. Que vaya al cine”. También le diría que es importante tener mamá, papá, mejores amigos, una casa y dinero para comer.
Sobre el sentido de la vida dice que no piensa demasiado en eso, pero unos segundos más tarde agrega: “imagino que el sentido de la vida es vivirla”.
Al preguntarle sobre sus sueños, pidió especificaciones. Existen sueños, dijo, que tienen que ver con qué quieres ser de mayor, y otros, con tener alguna cosa. En el primer caso aún no lo sabe y en el segundo, le gustaría tener más lápices de colores. Específicamente: rotuladores. Si pudiera tener poderes –las separan dos años y un océano, pero coincide con Jeimy– querría “volar y hablar con los animales”.
Esta conversación –con niños y niñas de distintos lugares– continuará…
Inspirada por estas lecturas de vez en cuando le pido a algún niño o niña que me cuente sobre su vida. Nadie mejor que ellos para explicar, en pocas –y precisas– palabras, cómo funcionan sus respectivos mundos.
Malte tiene diez años y vive en Berlín, Alemania. Dice que lo bueno de ser niño es que puede jugar y no tiene que trabajar ni ayudar demasiado en su casa. Pero no todo es bueno: “los padres siempre te están mirando y si te dan permiso para ver una película, ellos deciden qué película. Además debes ir al colegio”.
Sobre el futuro, piensa que será un poco estresante: debes tener un trabajo, un departamento, conseguir tu propia comida, limpiar. “Lo bueno es que al mismo tiempo, un adulto puede hacer y decidir más cosas”. Si pone las cosas en una balanza prefiere seguir siendo niño.
Sobre el miedo, le teme a algunas cosas pero no sabe exactamente a cuáles.
Si tuviera que explicarle a un niño marciano –con una edad equivalente a sus diez años– qué cosas necesitará para vivir en la Tierra, le diría que lo primero que debe hacer es encontrar un buen amigo. Y también, si fuera posible, un hermano mayor. “No es obligación tenerlo, pero es mejor”. Y una última recomendación: “es importante conocer las reglas, comprender cómo funcionan las cosas aquí”.
Jeimy tiene ocho años y vive en Villa Comuy, La Araucanía, Chile. Dice que lo bueno de ser niña es que puede ir a la escuela. También tener amigos y una familia.
Vivir en Comuy, le gusta porque hay campo y cerros donde buscar mutilla. Los cerros, explica, son lugares “donde empieza la nieve”. La ciudad no le gusta: “muchos edificios”. Ser adulta le parece una buena idea: tendrá hijos y les comprará ropa. Volviendo al presente: le teme a las arañas, porque tienen muchos ojos.
Al preguntarle por el sentido de la vida dice: “¿qué es eso: el sentido de la vida?". Sin esperar la aclaración, agrega: “yo no sé tanto de eso”.
Si tuviera que recomendarle algo a una niña marciana le diría que si la molestan debe tener fuerza y no enojarse. Como es probable que sea verde, dice, le enseñaría los árboles y las plantas: “pensará que se parecen a ella. Porque tienen vida también. El girasol, por ejemplo, gira hacia el sol, por eso le dicen así. “Y hay otra flor amarilla que se cierra en la noche”. Cuando crezca quiere ser presidenta. Y si pudiera tener algún poder querría que en realidad fueran dos: volar y hablar con los animales.
Blanca tiene diez años y vive en Barcelona, España. Le gusta ser niña porque asocia su edad con la energía y la imaginación. Le gustan las matemáticas, dibujar y jugar con sus gatos. Si está triste, ellos se dan cuenta y le hacen compañía, explica. Le teme a la oscuridad y a que le pase algo a sus padres o a sus amigos.
Si pudiera recomendarle algo a la niña marciana sería: “que disfrute y se la pase fenomenal. Que conozca el mar, la montaña; y que pruebe la carne y la paella. Que vaya al cine”. También le diría que es importante tener mamá, papá, mejores amigos, una casa y dinero para comer.
Sobre el sentido de la vida dice que no piensa demasiado en eso, pero unos segundos más tarde agrega: “imagino que el sentido de la vida es vivirla”.
Al preguntarle sobre sus sueños, pidió especificaciones. Existen sueños, dijo, que tienen que ver con qué quieres ser de mayor, y otros, con tener alguna cosa. En el primer caso aún no lo sabe y en el segundo, le gustaría tener más lápices de colores. Específicamente: rotuladores. Si pudiera tener poderes –las separan dos años y un océano, pero coincide con Jeimy– querría “volar y hablar con los animales”.
Esta conversación –con niños y niñas de distintos lugares– continuará…
 En el breve capítulo dedicado a la luna, el niño Benjamin observa la oscuridad y se pregunta cosas que, tal vez por su inmensidad, a medida que crecemos, la mayoría olvidamos: “¿por qué había algo en el mundo, por qué había mundo?”. Un poco más adelante, en el capítulo dedicado a los escondites, a propósito de las cortinas, se refiere a la capacidad mimética: el niño mira la cortina y los contornos de la tela comienzan a volverse borrosos. Ya no sabe dónde termina él y donde comienza el mundo. En palabras de ese mismo niño, ya convertido en filósofo: “el niño detrás de la cortina se convierte él mismo en blancura flameante, en fantasma”. Y es que ser niño, parece decirnos Benjamin es, sobre todo en los primeros años, una experiencia radical.
Otro adulto que confía en esa mirada es el profesor colombiano Javier Naranjo que, a lo largo de años, invitó a niños de primaria a dar significados propios a las palabras. Del material obtenido en lo que él mismo denominó un juego –¿habrá algo más serio que eso para un niño?– fue el libro Casa de las estrellas: el universo contado por los niños. Según explica Naranjo en el prólogo, del material obtenido se hizo una selección en la que se corrigió sólo la ortografía y, en algunos casos, la puntuación. “Respeté la voz de los niños, sus titubeos, dislocación, su secreta arquitectura (…) su voluntad de olvido o profunda memoria. Sinceridad en la intención. Voz que sucede ajena a lo que quiere imponer lo sabido: el mundo gastado, rotulado con el pobre ya conozco todo”. A continuación, algunas definiciones incluidas en este precioso diccionario:
En el breve capítulo dedicado a la luna, el niño Benjamin observa la oscuridad y se pregunta cosas que, tal vez por su inmensidad, a medida que crecemos, la mayoría olvidamos: “¿por qué había algo en el mundo, por qué había mundo?”. Un poco más adelante, en el capítulo dedicado a los escondites, a propósito de las cortinas, se refiere a la capacidad mimética: el niño mira la cortina y los contornos de la tela comienzan a volverse borrosos. Ya no sabe dónde termina él y donde comienza el mundo. En palabras de ese mismo niño, ya convertido en filósofo: “el niño detrás de la cortina se convierte él mismo en blancura flameante, en fantasma”. Y es que ser niño, parece decirnos Benjamin es, sobre todo en los primeros años, una experiencia radical.
Otro adulto que confía en esa mirada es el profesor colombiano Javier Naranjo que, a lo largo de años, invitó a niños de primaria a dar significados propios a las palabras. Del material obtenido en lo que él mismo denominó un juego –¿habrá algo más serio que eso para un niño?– fue el libro Casa de las estrellas: el universo contado por los niños. Según explica Naranjo en el prólogo, del material obtenido se hizo una selección en la que se corrigió sólo la ortografía y, en algunos casos, la puntuación. “Respeté la voz de los niños, sus titubeos, dislocación, su secreta arquitectura (…) su voluntad de olvido o profunda memoria. Sinceridad en la intención. Voz que sucede ajena a lo que quiere imponer lo sabido: el mundo gastado, rotulado con el pobre ya conozco todo”. A continuación, algunas definiciones incluidas en este precioso diccionario:
- Agua: transparencia que se puede tomar (Camilo Aramburo, 8 años)
- Dios: la luna, las vacas, los plátanos en el cielo (Jorge Andrés Girardo, 6 años)
- Distancia: alguien que se va de uno (Juan Camilo Osorio, 8 años)
- Poeta: yo creo que es una bolita (Carlos Andrés Llano, 6 años)
 Inspirada por estas lecturas de vez en cuando le pido a algún niño o niña que me cuente sobre su vida. Nadie mejor que ellos para explicar, en pocas –y precisas– palabras, cómo funcionan sus respectivos mundos.
Malte tiene diez años y vive en Berlín, Alemania. Dice que lo bueno de ser niño es que puede jugar y no tiene que trabajar ni ayudar demasiado en su casa. Pero no todo es bueno: “los padres siempre te están mirando y si te dan permiso para ver una película, ellos deciden qué película. Además debes ir al colegio”.
Sobre el futuro, piensa que será un poco estresante: debes tener un trabajo, un departamento, conseguir tu propia comida, limpiar. “Lo bueno es que al mismo tiempo, un adulto puede hacer y decidir más cosas”. Si pone las cosas en una balanza prefiere seguir siendo niño.
Sobre el miedo, le teme a algunas cosas pero no sabe exactamente a cuáles.
Si tuviera que explicarle a un niño marciano –con una edad equivalente a sus diez años– qué cosas necesitará para vivir en la Tierra, le diría que lo primero que debe hacer es encontrar un buen amigo. Y también, si fuera posible, un hermano mayor. “No es obligación tenerlo, pero es mejor”. Y una última recomendación: “es importante conocer las reglas, comprender cómo funcionan las cosas aquí”.
Jeimy tiene ocho años y vive en Villa Comuy, La Araucanía, Chile. Dice que lo bueno de ser niña es que puede ir a la escuela. También tener amigos y una familia.
Vivir en Comuy, le gusta porque hay campo y cerros donde buscar mutilla. Los cerros, explica, son lugares “donde empieza la nieve”. La ciudad no le gusta: “muchos edificios”. Ser adulta le parece una buena idea: tendrá hijos y les comprará ropa. Volviendo al presente: le teme a las arañas, porque tienen muchos ojos.
Al preguntarle por el sentido de la vida dice: “¿qué es eso: el sentido de la vida?". Sin esperar la aclaración, agrega: “yo no sé tanto de eso”.
Si tuviera que recomendarle algo a una niña marciana le diría que si la molestan debe tener fuerza y no enojarse. Como es probable que sea verde, dice, le enseñaría los árboles y las plantas: “pensará que se parecen a ella. Porque tienen vida también. El girasol, por ejemplo, gira hacia el sol, por eso le dicen así. “Y hay otra flor amarilla que se cierra en la noche”. Cuando crezca quiere ser presidenta. Y si pudiera tener algún poder querría que en realidad fueran dos: volar y hablar con los animales.
Blanca tiene diez años y vive en Barcelona, España. Le gusta ser niña porque asocia su edad con la energía y la imaginación. Le gustan las matemáticas, dibujar y jugar con sus gatos. Si está triste, ellos se dan cuenta y le hacen compañía, explica. Le teme a la oscuridad y a que le pase algo a sus padres o a sus amigos.
Si pudiera recomendarle algo a la niña marciana sería: “que disfrute y se la pase fenomenal. Que conozca el mar, la montaña; y que pruebe la carne y la paella. Que vaya al cine”. También le diría que es importante tener mamá, papá, mejores amigos, una casa y dinero para comer.
Sobre el sentido de la vida dice que no piensa demasiado en eso, pero unos segundos más tarde agrega: “imagino que el sentido de la vida es vivirla”.
Al preguntarle sobre sus sueños, pidió especificaciones. Existen sueños, dijo, que tienen que ver con qué quieres ser de mayor, y otros, con tener alguna cosa. En el primer caso aún no lo sabe y en el segundo, le gustaría tener más lápices de colores. Específicamente: rotuladores. Si pudiera tener poderes –las separan dos años y un océano, pero coincide con Jeimy– querría “volar y hablar con los animales”.
Esta conversación –con niños y niñas de distintos lugares– continuará…
Inspirada por estas lecturas de vez en cuando le pido a algún niño o niña que me cuente sobre su vida. Nadie mejor que ellos para explicar, en pocas –y precisas– palabras, cómo funcionan sus respectivos mundos.
Malte tiene diez años y vive en Berlín, Alemania. Dice que lo bueno de ser niño es que puede jugar y no tiene que trabajar ni ayudar demasiado en su casa. Pero no todo es bueno: “los padres siempre te están mirando y si te dan permiso para ver una película, ellos deciden qué película. Además debes ir al colegio”.
Sobre el futuro, piensa que será un poco estresante: debes tener un trabajo, un departamento, conseguir tu propia comida, limpiar. “Lo bueno es que al mismo tiempo, un adulto puede hacer y decidir más cosas”. Si pone las cosas en una balanza prefiere seguir siendo niño.
Sobre el miedo, le teme a algunas cosas pero no sabe exactamente a cuáles.
Si tuviera que explicarle a un niño marciano –con una edad equivalente a sus diez años– qué cosas necesitará para vivir en la Tierra, le diría que lo primero que debe hacer es encontrar un buen amigo. Y también, si fuera posible, un hermano mayor. “No es obligación tenerlo, pero es mejor”. Y una última recomendación: “es importante conocer las reglas, comprender cómo funcionan las cosas aquí”.
Jeimy tiene ocho años y vive en Villa Comuy, La Araucanía, Chile. Dice que lo bueno de ser niña es que puede ir a la escuela. También tener amigos y una familia.
Vivir en Comuy, le gusta porque hay campo y cerros donde buscar mutilla. Los cerros, explica, son lugares “donde empieza la nieve”. La ciudad no le gusta: “muchos edificios”. Ser adulta le parece una buena idea: tendrá hijos y les comprará ropa. Volviendo al presente: le teme a las arañas, porque tienen muchos ojos.
Al preguntarle por el sentido de la vida dice: “¿qué es eso: el sentido de la vida?". Sin esperar la aclaración, agrega: “yo no sé tanto de eso”.
Si tuviera que recomendarle algo a una niña marciana le diría que si la molestan debe tener fuerza y no enojarse. Como es probable que sea verde, dice, le enseñaría los árboles y las plantas: “pensará que se parecen a ella. Porque tienen vida también. El girasol, por ejemplo, gira hacia el sol, por eso le dicen así. “Y hay otra flor amarilla que se cierra en la noche”. Cuando crezca quiere ser presidenta. Y si pudiera tener algún poder querría que en realidad fueran dos: volar y hablar con los animales.
Blanca tiene diez años y vive en Barcelona, España. Le gusta ser niña porque asocia su edad con la energía y la imaginación. Le gustan las matemáticas, dibujar y jugar con sus gatos. Si está triste, ellos se dan cuenta y le hacen compañía, explica. Le teme a la oscuridad y a que le pase algo a sus padres o a sus amigos.
Si pudiera recomendarle algo a la niña marciana sería: “que disfrute y se la pase fenomenal. Que conozca el mar, la montaña; y que pruebe la carne y la paella. Que vaya al cine”. También le diría que es importante tener mamá, papá, mejores amigos, una casa y dinero para comer.
Sobre el sentido de la vida dice que no piensa demasiado en eso, pero unos segundos más tarde agrega: “imagino que el sentido de la vida es vivirla”.
Al preguntarle sobre sus sueños, pidió especificaciones. Existen sueños, dijo, que tienen que ver con qué quieres ser de mayor, y otros, con tener alguna cosa. En el primer caso aún no lo sabe y en el segundo, le gustaría tener más lápices de colores. Específicamente: rotuladores. Si pudiera tener poderes –las separan dos años y un océano, pero coincide con Jeimy– querría “volar y hablar con los animales”.
Esta conversación –con niños y niñas de distintos lugares– continuará…